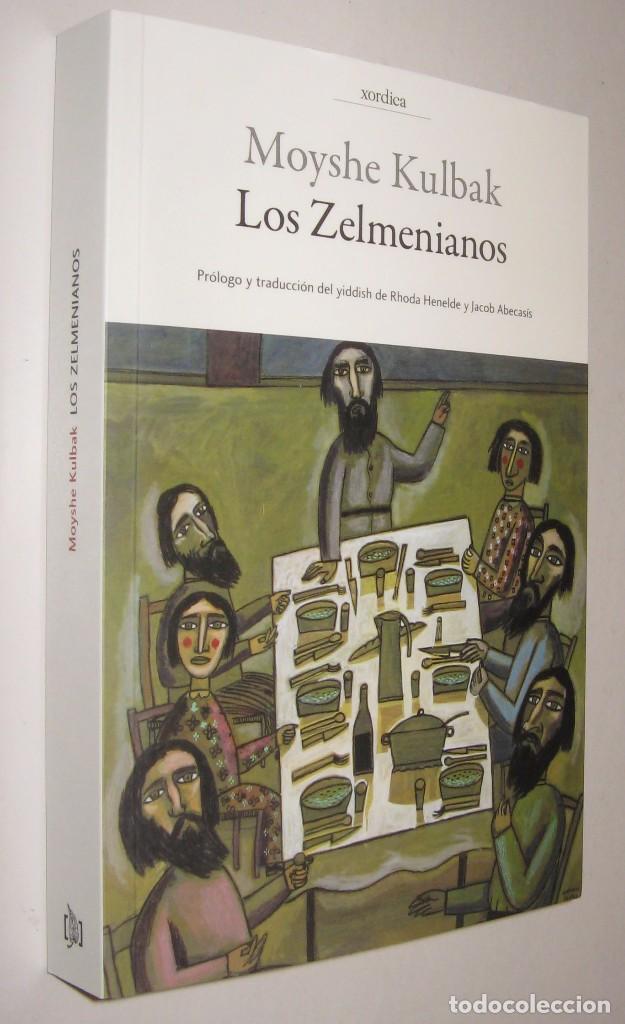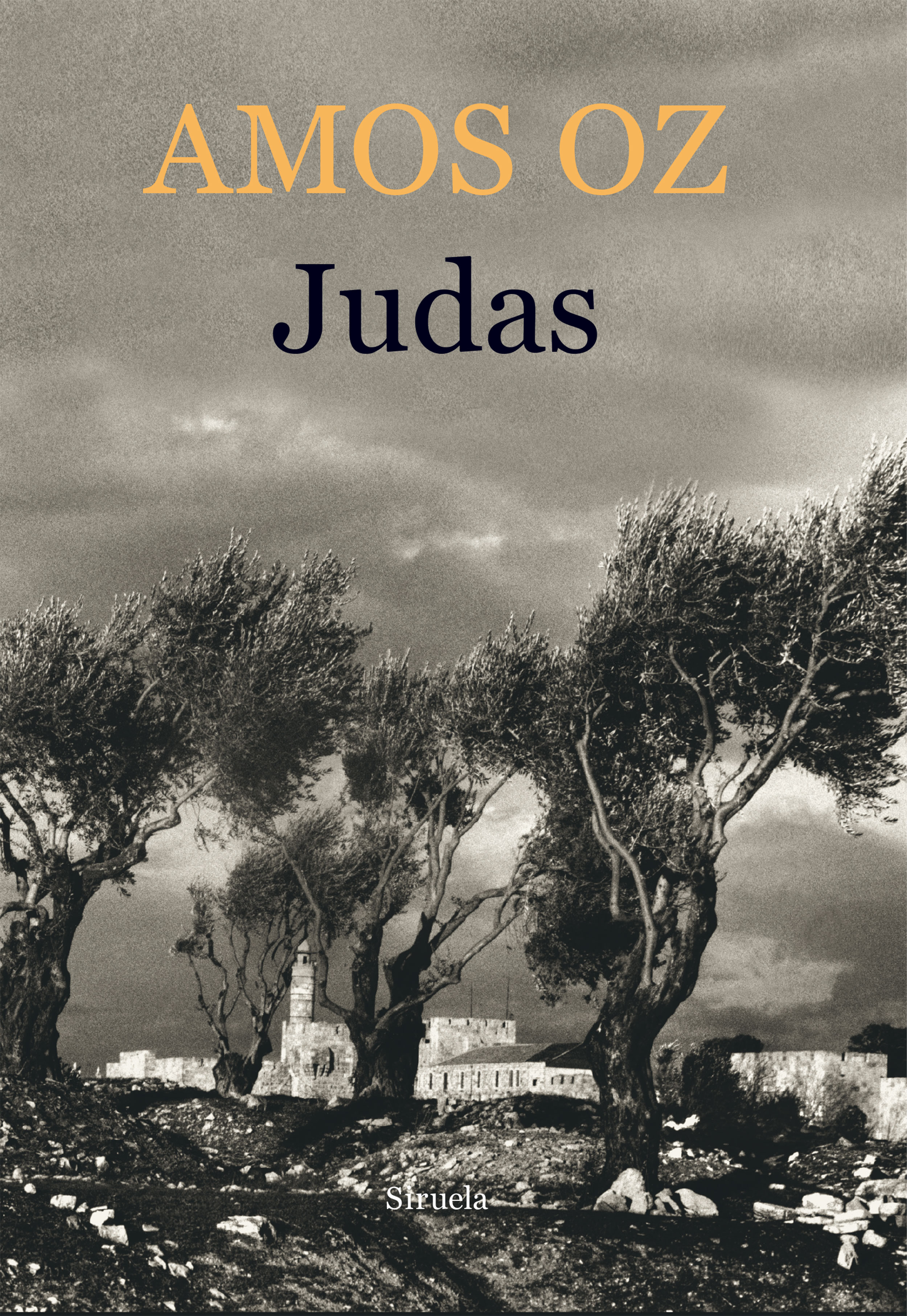Oficio, Dovlátov
Sergei
Dovlátov, escritor ruso-soviético emigrado a Estados Unidos, donde falleció en
1990 a la edad de 49 años, nació de padre judío y madre armenia en una
evacuación en la Gran Guerra Patria, se formó y trabajó como periodista en Leningrado
y Tallin, además de ejercer durante un periodo de tres años como guardia de
reformatorio en la república rusa de Komi. En 1978, expulsado de la Unión de
Periodistas Soviéticos, emigra a Nueva York. Hasta entonces, y así fue hasta
los años 90, sus obras no se habían publicado en la URSS; se divulgaron, como
la mayor parte de la literatura soviética de calidad de la época, en forma de samizdat. El germen de Oficio cruzó la frontera oculto en un microfilm que una “heróica
francesa” logró sacar del país.
En un ejercicio de sinceridad, humildad y honestidad que solo
un intelectual puro puede realizar -al menos en lo que a la literatura se
refiere-, Dovlátov nos da cuenta, en un estilo conciso, fresco, fragmentado y
tremendamente irónico, de sus dificultades para publicar y ejercer su profesión
en su patria, y más tarde en los Estados Unidos, al tiempo que se ríe de todo y
de todos, empezando por sí mismo. Su sarcasmo, sin embargo, no roza ni de lejos
el cinismo. Al contrario, suscita una inmediata complicidad en aquel lector que
indaga en lo que ha podido ser la verdad de los acontecimientos históricos
derivados, por poner un principio, de la constitución de la URSS, y en otros
aspectos transversales y universales como pueden ser la naturaleza del exilio,
la condición de refugiado y el enorme abanico de tipos humanos -con sus
motivaciones, sus roles, sus aspiraciones- que se esconden bajo esta etiqueta.
Suscita complicidad y podríamos decir que también ternura, porque este lector,
como digo, se encuentra de cara con un tipo que ha sufrido el trágico destino
de muchos (hablamos aquí de los emigrados rusos en sus diferentes fases de
incorporación a la sociedad americana), y tiene la honradez de intentar abrirse
camino en su nueva “patria” siendo fiel a sí mismo al margen de los imperativos
que marca el anticomunismo oficial de la colonia ruso-americana, lo que pone en
peligro su supervivencia tanto física (hambre) como profesional (negativa a
reciclarse en taxista, por utilizar su propio ejemplo), pero tiene también la
lucidez suficiente para detectar pronto las grietas de ese nuevo sistema
político que, como tantos disidentes, habían creído infalible. Esta lucidez le
lleva asimismo a observar y diseccionar sin compasión el comportamiento de sus
congéneres, los emigrados rusos en Nueva York, a los que no se siente ligado de
forma especial (afirma que incomprensiblemente se siente más cerca de un
periodista americano con el que apenas puede comunicarse por su desconocimiento
del inglés que de cualquiera de sus compatriotas), y, no obstante, la compasión
está, la compasión de Dovlatov abarca a todos ellos en el momento en que
desmitifica los supuestos principios ideológicos que les han empujado a la
disidencia y deja desnudas a las personas, desnudas con sus miserias, las
mismas en la Unión Soviética que en Queens o Brooklyn, al descubierto. Él es
uno de ellos, solo en eso. Por eso nos suscita ternura.

Pero no encuentro forma ni sentido a interpretar sus
palabras. Solo puedo reproducirlas.
Cuando Dovlátov llega a Nueva York, el monopolio de la prensa
ruso-americana pertenece a la publicación Palabra
y Obra; sus páginas alimentan la necesidad de autoafirmación de casi la
totalidad de los arrojados al maremágnum capitalista por la tiranía soviética.
Bogoliúbov, su director, como pequeño gran zar de los desorientados, dicta y
pontifica; todos los males de los rusos provienen del KGB (hasta el frío, se
burla Dovlátov), todo aquel que perjudica, material o moralmente, a un
refugiado ruso, es un agente del KGB. Desde esta óptica, el periódico
independiente que el escritor y otros tres compatriotas tratan penosa,
penosísimamente, de sacar adelante, es en un principio ignorado y ninguneado
(lo cual significa desde una ausencia total de colaboración o ayuda del fuerte
al débil, hasta taimadas maniobras para desacreditar indirectamente a todo
aquel que tome parte en la publicación), y, a partir de un momento dado,
atacado frontalmente en un editorial. Es la respuesta a este editorial lo que
quiero reproducir aquí. Es una carta extensa; pueden preguntarse qué necesidad
hay de transcribir tantas páginas de un libro que se reseña para que sea leído.
Solo puedo responder que su contenido me parece ejemplar -en el sentido literal
del término, porque ejemplifica una postura de libertad e independencia que
considero necesaria en todas las épocas y coyunturas posibles-, que solo unos
pocos tienen la valentía de mantener (¿o quizá no tan pocos?) pero que en
cualquier caso merece la pena recordar, por si se contagia. Y de espíritu de
diálogo.
Carta abierta al
director de Palabra y Obra
¡Estimado Señor
Bogoliúbov!
He leído su artículo “¿Hasta cuándo?”. Considero que abre una nueva etapa
en su actividad periodística y que, por lo tanto, merece que se le preste
atención.
La nota está escrita en una lengua absolutamente extraña en usted.
Arrogante y agresiva. Sembrada incluso de palabrejas de la jerga
policiaco-carcelaria. Vertujái, carcelero, por ejemplo, como se digna usted
denominarme cariñosamente. Como partidario de la lengua literaria viva y
desenvuelta, todo esto me conmueve. Ingenuamente, quizá.
Haré caso omiso a sus tentativas de humillarnos a mí, a mis amigos y a
nuestro semanario. Me niego a rebatir los burdos infundios, las fanáticas
supercherías y comidillas que cita usted.
No me siento aludido por los insultos que me dedica. Estoy acostumbrado a
eso. Me acostumbraron en mi propio país, donde faltarle a uno al respeto es la
norma. Donde tras el trato cortés, se intuye la trampa. Donde la dulzura de
corazón se considera idiocia.
¡Qué no habré sido yo en esta vida! Stiliaga y caradura judío. Agente del
sionismo y hampón fascistoide. Degenerado moral y saboteador político. Más aún:
siendo hijo de judío y armenia, la prensa me tachó repetidamente de
“nacionalista estonio” (¡!)
De resultas, salí fortalecido, y hace mucho que no exijo de nadie un
trato ceremonioso. Algo semejante puedo decir de nuestro periódico. No somos
crisantemos. Se nos puede desarraigar de cuando en cuando para tener la certeza
de que estamos creciendo bien. Creo incluso que nos sería de provecho.
Resumiendo, por su edad, o por su condición de maestro, si lo prefiere,
se ha ganado usted el derecho a no ser condescendiente… No es el tono de sus
declaraciones lo que me ofende. No me interesa el tono, sino la sustancia.
¿Y qué podrá ser, me pregunto, lo que ha sacado de quicio a este señor
maduro, culto e inteligente, de manera tan repentina? ¿Qué le habrá hecho
romper su voto de silencio? ¿Qué le habrá inducido a blasfemar y patalear,
utilizando incluso jerga carcelaria? ¿Por qué le molestamos tanto, señor Bogoliúbov?
Puedo contestar esa preguntar. Le molestamos por el solo hecho d existir.
Hasta el año 70, imperaba en la emigración un orden relativamente
estable. Se habían aplacado porfías y discusiones. Los cargos y títulos estaban
repartidos. Los laureles pendían de los cuellos eméritos.
Luego llegó la tarde ola de la emigración.
Como en toda comunidad humana, somos de muy diversa índole.
Entre nosotros hay pecadores y beatos. Lumbreras de la matemática y
contrabandistas heroicas. Violinistas y drogadictos. Disidentes y antiguos
empleados del aparato del Partido. Antiguos presos y antiguos fiscales. Judíos,
ortodoxos, musulmanes y budistas zen.
Tenemos, al mismo, tiempo, mucho en común. Nuestra experiencia
totalitaria. La demagogia nos hace sufrir. Somos hipersensibles a la retórica
propagandística.
Los vicios también no son comunes. Cierta desorientación política y
moral. Una vitalidad casi agresiva. Una falta de escrúpulos a menudo notoria.
No somos ni mejores ni peores que los viejos
emigrados. Tratamos de solventar los mismos problemas. Tenemos sus mismas
debilidades. Sus mismos complejos de forasteros y de novatos.
Como ellos, tenemos el alma herida por el recuerdo de nuestra horrorosa
patria. Odiamos y maldecimos a sus tiranos. Recordamos a los amigos de quienes
nos vemos separados.
No somos ni mejores ni peores que los viejos emigrados. Somos diferentes,
simplemente.
Llegamos en los 70; nos acogieron cordialmente. Nos ayudaron a adaptarnos
ya resistir. A comulgar con los valores de este país admirable. Hemos podido
evitar mucho de lo que los viejos emigrados tuvieron que padecer. Y agradecemos
su apoyo a todos los que nos ayudaron a evitarlo.
No solo hemos traído de Rusia cajitas lacadas de Palej. Ni collares de
ámbar y coral o cazadoras de cuero de imitación. Hemos traído nuestros diplomas
y estudios. Manuscritos y partituras. Cuadros y descubrimientos.
Fundamos periódicos y revistas, estudios de televisión y saunas
finlandesas. Restaurantes y orquestas sinfónicas.
Aborrecemos las baldías mesas parlantes del espiritismo ideológico. Los
infantiles proyectos de reorganización de la sociedad totalitaria. Nos burlamos
de las fantasías de renacimiento religioso. Hemos comprendidos algo esencial.
Los líderes soviéticos no son extraterrestres. NO son alienígenas del espacio
exterior. El poder soviético no es el yugo tártaro-mongol. Es algo que alienta
en el interior de cada uno de nosotros. En nuestras costumbres e inclinaciones.
En nuestras aficiones y antipatías. En nuestra conciencia y en nuestro
espíritu. Nosotros somos el poder soviético.
Tenemos que derrotarnos a nosotros mismos. Derrotar al siervo y al
cínico. Al cobarde y al ignorante. Al gazmoño y al arribista que habita dentro
de nosotros.
Señala usted:
“¡Solo tenemos un enemigo!... ¡El comunismo!”
No es verdad. El comunismo no es el único enemigo. Tenemos otros enemigos
aparte de la antigualla doctrinal comunista. Lo son nuestra estupidez y nuestra
falta de piedad. Nuestra egolatría y nuestro fariseísmo. La intolerancia y la
mentira. El afán de lucro y la venalidad…
En una ocasión le preguntaron a Iosif Brodski:
-¿En qué está usted
trabajando?
El poeta contestó:
-En mí mismo…
Ataca usted a un semanario atrevido, independiente, en pleno desarrollo.
Lo acusa de diversos pecados mortales.
¿Qué le ocurre a usted? ¿A qué se debe ese trauma?
Se lo repetiré: A nuestra misma existencia.
Había un único periódico, Palabra y Obra, rector de conciencias. Árbitro
de la moda y del gusto. La única tribuna. El único portavoz de la opinión
pública.
En ese periódico se podían leer cosas curiosas. Como que Iosif Brodski no
dominaba el ruso. Que Rusia caminaba resuelta hacia el renacimiento religioso.
Que, en la lucha contra los comunistas, cualquier medio era bueno. Que los
libros de Adriana Deliánich, eran mejores que los de Nabókov.
Y todos asentían.
Después, surgió nuestro semanario. Y en el más antiguo periódico ruso se
desató el pánico:
“¡¿Cómo se atreven?! ¡¿Quién les ha dado permiso?! ¡¿Con quién se creen
que cuentan?!”. (Nosotros, se lo confieso, creíamos contar con usted
precisamente).
Asegura usted, señor Bogoliúbov:
“¡Quebraréis! ¡Fracasaréis! ¡Os
endeudaréis!”
No ha tenido en cuenta unas cuantas
cosas. No ha tenido en cuenta la vitalidad de la tercera emigración. No ha
sabido calcular el monto de nuestro entusiasmo. De nuestra disposición para el
sacrificio.
El semanario existe. El monopolio ha
sido quebrantado. Han surgido nuevos puntos de vista, nuevas valoraciones,
nuevos ídolos. Y usted, señor Bogoliúbov, dio la voz de alarma. Se negó a
insertar nuestra publicidad. Prohibió a sus colaboradores que publicaran en
nuestro semanario. Intentó poner en contra nuestra a nuestros socios y
clientes.
Ahora, astutamente, se declara usted
víctima de persecución política. Y nos tacha de patriotas soviéticos y de
funcionarios del KGB.
Es una estratagema. No hemos sometido
su periódico a crítica ideológica alguna. Es demasiado amorfo para eso. Hemos
criticado su falta de profesionalidad. Su lenguaje torpe y pretencioso. Su
anticuado diseño. Su melosa inocuidad. La atmósfera insulsa de sus evocaciones
históricas.
Reconocemos los méritos de su
periódico. Reconocemos también sus méritos personales, señor Bogoliúbov. No
obstante, nos reservamos el derecho a criticar los fallos de su periódico. Y a
exigir de su administración un comportamiento profesional honesto, respetuoso
con las leyes federales.
Ha titulado su artículo “¿Hasta
cuándo?”. Por todo el artículo se hallan diseminadas unas cuantas enigmáticas
alusiones. Se hace mención de misteriosas instancias. De siniestras fuerzas
anónimas. De ciertos indefinidos organismos e instituciones.
En casa se solía utilizar un
peyorativo omnicomprensivo: imperialistas.
Lo que se lleva aquí son los “agentes
del KGB”. Todo lo malo es imputable a la Seguridad del Estado. A los manejos
del camarada Andrópov.
Que se produce un incendio: culpa del
KGB. Que una editorial devuelve un manuscrito: bajo presión del KGB. Que la
mujer se larga: la habrá seducido Andrópov. Que llega el frío: ya se sabe de
dónde viene.
El KGB es una organización siniestra,
de más está decirlo. Pero nosotros también solemos obrar de cualquier manera. Y
Andrópov no tiene nada que ver con que seamos vagos, mentecatos e ineptos.
Bastante tiene con sus propios pecados. Y nosotros con los nuestros.
¿Para qué, pues, se abonan esas
fantasías? ¿Para qué se cuentan todas esas tonterías, las picardías y los
fracasos de uno en sus manejos con los valerosos chequistas? ¡¿Para qué
dárselas de preso de la Lubianka en la paradisíaca América?! Es ridículo y
vergonzoso.
Aquí el KGB se halla al margen de la
ley.
Ser cómplice del KGB es un delito
punible por vía judicial.
Acusar gratuitamente a alguien de ser
cómplice del KGB también es un delito punible. Una calumnia, para ser exactos.
Espero que se acabe con esto. Ha
tratado de estrangular nuestro semanario con los métodos más variados. Nos ha
privado de publicidad e intimidado a muchos de nuestros colaboradores. Ha usado
usted otro recurso, la conjura de silencio. Ignoraba usted, muy ufano, El
Espejo. Quería hacer ver que no existía.
Pero ahora ese complot ha quedado
hecho trizas. El gran mundo ha hablado. Aunque ha hablado con voz gritona e
histérica. Apelando a fórmulas confusas y retorcidas:
“El así llamado semanario…”, “Ese
sospechoso periodicucho…”. O cuando se refiere a “ese señor, antiguo
carcelero…”.
Sin embargo, la conjura ha quedado al
descubierto. Lo que bien puede ser considerado una modesta victoria de la
democracia. Y espero que el diálogo continúe. Un diálogo amistoso y franco
acerca de nuestros problemas de emigrados.
¡Estamos dispuestos a dialogar! ¿Lo
está usted?
Desgraciadamente, escribimos nuestra
vida sin borrador previo. No es posible enmendarla, tachando líneas sueltas.
Tampoco corregir erratas.
Respetuosamente,
Serguéi Dovlátov
“Un diálogo amistoso y
franco acerca de nuestros problemas de emigrados”, un diálogo de nuestros
problemas de seres humanos. Quizá el problema es que muchos creen siempre que
no tienen problemas o que su problema son los otros -su KGB, su terrorismo
islámico, sus vecinos, sus opositores-. Por lo tanto, es necesario eliminarlos.
A veces esa necesidad es real y físicamente satisfecha. Qué injuria para
nuestras delicadas almas democráticas -¡malvado Bogoliúbov!-. Las más de las
veces, sin embargo, basta con desviar la mirada y seguir ignorando a los otros,
nuestros “problemas”. Y nuestras almas permanecen puras e indemnes.
“… escribimos nuestra vida sin borrador previo. No es
posible enmendarla…” ¿No es esta una magnífica razón para la humildad y el
diálogo?